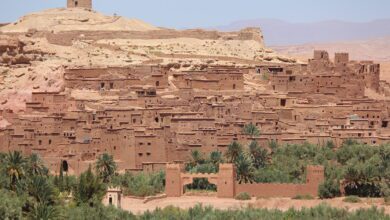En el Día de los Muertos… recuerdos en eternos festejos

Morir!… Qué es morir?
Esta es una pregunta que siempre ha rondado mi cabeza, especialmente, por la sutileza y el enigma que implica este acto de desprendimiento y desnudez del cuerpo y el alma.
Según la RAE, morir es “dejar de estar vivo”…
Y entonces, la confusión es mayor, porque han de saber Uds., queridos lectores, que uno puede vivir, pero estar muerto en vida por diversas razones; o lo que es más paradójico, haber muerto, pero sentir que sigues vivo.
Es esta dicotomía la que nos lleva a un mundo impensado, confuso, volátil y misterioso. La muerte es como la frontera entre los países… existe, pero es invisible. No sabes cuando estás en un lado o en el otro. En suma, es un estado del alma y la conciencia.
Y aunque resulte absolutamente contradictorio, lo cierto es que en muchas culturas del mundo, la muerte es sólo un tránsito, porque el cariño de quien partió siempre queda con nosotros. Es parte del apego emocional con el que conectamos lo vivido; los buenos y malos momentos, viajes, risas, cumpleaños, llantos, un almuerzo familiar, un nacimiento, una graduación, un silencio… en fin, una vida entera que son recuerdos en eternos festejos.
La primera vez que percibí que desde la muerte se puede volver a la vida, fue en el pueblo maya de Pomuch, cercano a la ciudad de Campeche, en México.
Paramos en la carretera para estirar un poco las piernas; y luego de caminar unos minutos, un lugareño nos indicó que cerca estaba el cementerio del pueblo y que era muy particular.
Cruzamos la carretera a pie; y a unos pocos metros estaba este lugar sagrado. Filas de nichos de poca altura y las tradicionales tumbas, formaban un verdadero laberinto con angostos e intrincados pasillos.
Grande fue mi sorpresa al ver en uno de los nichos, una ventana sin vidrio, y en cuyo interior relucía un cráneo con su pelo natural, junto a los huesos, perfecta y cuidadosamente acomodados en una caja de madera (osario) cubierta con un paño blanco finamente bordado, y donde resaltaba el nombre de “Felipa”.
Quedé pasmada más aún cuando vi que esa escena se repetía una y otra vez en cada nicho. Y ahí me contaron la historia de Pomuch, el pueblo que acaricia la muerte.
Este acto que, para algunos, pareciera ser desquiciado, no es más que una antigua tradición maya de “limpiar a sus muertos”, donde la familia concurre al cementerio cada año, para decorar los nichos y limpiar cada uno de los huesos de los que han partido al otro mundo, con el fin de prepararlos para la celebración del “Día de los Muertos”.
Y es que para los mexicanos, la muerte es sólo un paso. Y este acto es parte del rito de una comunión y conexión más cercana con los seres queridos que ya partieron, quienes regresan a compartir con los vivos unas cuantas horas de festejos y remembranzas, como en la película Coco.
Desde esa experiencia, comprendí que la muerte es sólo una transición; y que mucho antes que todos nosotros, las culturas ancestrales ya habían comprendido esta forma tan especial de conectarse con el otro mundo.
Y en esa búsqueda, mis hallazgos tuvieron frutos. En Madagascar, por ejemplo, el rito de Famadihana como tradición funeraria, considera la exhumación de los cuerpos de los difuntos envueltos en telas, para rociarlos con vino o perfume, al compás de una banda de músicos, para luego bailar y pasear los cuerpos. Así pueden contarle las noticias sobre la familia, pedir su bendición o recordar historias, porque la muerte no es para siempre y los espíritus regresan a la tierra de vez en cuando, porque –según la creencia- estar en las tumbas es frío y aburrido; y echan de menos a sus familias.
Lo mismo ocurre en países como Vietnam y Tailandia, donde una banda musical compuesta de mujeres acompaña la procesión, recorriendo el trayecto normal que el difunto solía tomar en su vida, pasando por el mercado, lugar de trabajo o las casas de amigos.
Mientras que en varios países de África, hay una suerte de domesticación de la muerte para despojarla de su dimensión trágica. Así, al fallecido se le lleva en andas al hombro hasta el lugar de su inhumación, mientras un grupo de músicos y danzantes tocan y bailan muy animados en torno al cortejo, como una gran y triunfal despedida de quien ya no está en este mundo.
Esa escena me hizo recordar la forma peculiar de los funerales en Iquique. Un cortejo que acompaña a la carroza fúnebre desde su casa, pasando por el barrio y diversos lugares donde el difunto o difunta vivió la rutina de su cotidianeidad. Un recorrido sempiterno al compás de los sones de una banda de bronce, hasta llegar al cementerio. Lo mismo ocurre para el año nuevo, donde muchas familias celebran el cambio del calendario festejando con comida y bebestibles junto a sus seres queridos, a los pies de sus nichos o tumbas.
Estas tradiciones iquiqueñas representan, al igual que en otras culturas, un vínculo especial con quien partió y con la muerte… una despedida que, tal como lo dije antes, son recuerdos en eternos festejos y que ojalá siempre permanezcan en el imaginario colectivo para que nunca se olviden.
Así, cada cultura tiene una forma especial de entender el camino de la muerte, el paso a otra dimensión; ya sea con ritos de preparación del cuerpo, festejos, música, comidas; en fin, todo lo que permita despedir al difunto y brindarle un buen viaje hacia el más allá, ya sea para que su alma se libere, siga jugueteando o decida descansar en paz.
Después de todo, lo único cierto y evidente es que todos iniciaremos algún día ese camino; y tal como lo dijo José Guadalupe Posada, destacado ilustrador, caricaturista mexicano y creador de la conocida “Catrina”: “la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”.